–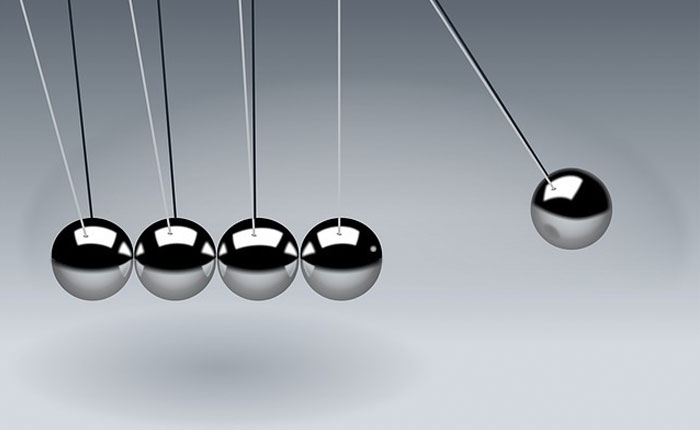
Por Max Aguirre Rodríguez
Refutación a Tomás de Aquino: causas y estados temporales
El teísmo intenta extrapolar algo intuitivo en lo cotidiano a un estado misterioso como el inicio del universo.
Para eso, sin éxito, habla de contingencia (dependencia), causalidad y movimiento.
Tomemos la causalidad. La vemos en lo cotidiano. ¿Pero un efecto no es en realidad producto de una confluencia de causas? En el lanzamiento de un dado hecho por un apostador interviene su fuerza, el viento y, si se quiere, una forma novata o “experta” al lanzar.
No es necesario negar que una causa antecede a un efecto, pero veo necesario enmarcar esa relación en un estado temporal. El tiempo también es algo cotidiano, algo que experimentamos y observamos.
El lanzamiento del dado sería una causa enmarcada en un estado temporal que antecede al dado que cayó y muestra un número (también en un estado temporal).
Retrotraer estas causas, y por lo tanto también estos estados temporales, nos lleva a una causa primera. Que es mejor llamar estado primero. O estado temporal inicial.
Entonces al decir que el universo tuvo principio, la afirmación realmente se refiere a que el universo tuvo un estado temporal inicial.
No se puede ir al pasado. No lo permite el “principio de causalidad” realmente en cuanto es solo una afirmación, un intento de extrapolación de lo cotidiano a la gran pregunta de si antes hubo algo (o si se debe hablar de “antes”).
Hablar de un principio y luego suponer algo anterior es antiintuitivo e inválido. Gratuito.
El campo de aplicación de la enunciación de la causalidad es justamente lo cotidiano y lo conocido. Es trampa suponer que puede ir más allá del inicio a la vez que ya se asume que hay algo anterior.
Hablar de un estado temporal inicial (o causa primera) es completamente compatible con el “principio de causalidad” entendiendo sus límites intuitivos, su campo de aplicación.
Algo casi idéntico pasa con la “contingencia”, de que la se puede hablar como dependencia. Otra extrapolación fallida. Se exige gratuitamente y forzosamente una dependencia externa a la causa primera, al primer estado temporal. ¿No tiene más sentido decir que todo depende de ese primer estado temporal? Pues sí. Es lo intuitivo.
El caso del movimiento parece complicado a simple vista, pero es otra extrapolación fallida. Se entiende movimiento como cambio de estado. Algo visto en lo cotidiano. Pero el primer estado (temporal) es el inicio. La extrapolación pretende presuponer un estado estático anterior al primer estado temporal.
Digamos que el estado inicial, conocido como “explosión” y expansión, es 0.001. Ese sería el estado temporal inicial. Se pretendería suponer un estado 0 (cero). El “argumento”, como en la contingencia y la causalidad, no lleva intuitivamente a eso, no supera que sea una especulación, una jugada gratuita.
Incluso retrocediendo al estado supuestamente posterior al especulativo estado 0, digamos 0.0000001, veremos que ese es el primer estado y el siguiente, 0.0000002 ya implica lo que se ha llamado movimiento. Cambio de estado.
El primer estado es la referencia para el inmediatamente posterior.
Muchos ateos cometen el error de hablar de un inicio creado desde la nada. Presuponer un estado 0. Lo cual hacen también los creyentes para extrañamente saltar hacia el pasado (o mejor: externamente).
Siempre la solución ha estado a la vista. Tomar el primer estado como principio, como inicio del movimiento, la causalidad y la contingencia.
El estado 0.0000001. [O el conocido 0.0001]. Ya que el estado 0 es realmente especulativo. Y dejar de imaginar un punto apareciendo en la nada y de la nada. Y quedarnos en la parte en la que el inicio del movimiento es el lienzo de la existencia desplegándose.
La cuarta vía (“Argumento de los grados de perfección”), otra suposición, intentan descansar en las anteriores. Queda como una suposición. La más burda hasta ahora.
La quinta vía (“Argumento del orden del cosmos”) está plagada de afirmaciones gratuitas. Presupone que el universo fue creado (ya implica algo anterior, algo externo) con la intención expresa de que existan humanos. Otra opción más recatada es que simplemente los humanos somos productos de la confluencia. Esta vía también intenta apoyarse en las anteriores.
En el plano especulativo (de lo imaginable) puede haber un “El universo quiso, por su voluntad, facilitar la existencia de los humanos, como un regalo, una cortesía” y un “El universo necesitaba crear humanos para su subsistencia. La confluencia lleva naturalmente a eso, porque en algún momento el universo necesitaba eso”. O “El universo en algún momento necesitó ser observado”. O, más poético, “El universo quiso experimentarse desde una perspectiva limitada e individual, una perspectiva humana. Quiso ver lo bello a través de la ignorancia”. Pero ya estamos en el plano de lo imaginable.
Lanza piezas al aire y espera a que se forme un castillo. «Es CASI imposible», dirá un creyente. El universo no está hecho de piezas homogéneas. Está hecho de elementos que se repelen o se atraen, que se unen o no, que se mezclan o no, que se colocan debajo de otros o por encima. Y las interacciones se hacen siguiendo sus propias naturalezas. En expansión. Por un tiempo gigantesco.
No es necesario un Dios, porque no hablamos de algo imposible, sino de algo casi imposible, pero aún posible.
También puedes leer:
-
Charly contra el club de los falsos homosexuales -primera parte- («Especial», 14/02/2026)
-
«La fuga disociativa de un hombre enamorado» -versión 2026 gratis-
-
Axila TV: Fachoclaun («Podcast escrito», 4/final)
-
Rigoberto, Dalas y el alma 1/3 («Bocetos», 17/10/2025)
-
«Villa Laura (1986)», por Max Aguirre Rodríguez [tercera parte: páginas 140 – 206]
